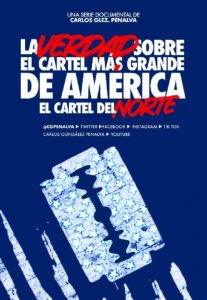 El proyecto audiovisual La verdad sobre el cartel más grande de América, producido por el analista en comunicación y diplomacia digital Carlos González Penalva, propone un giro incómodo: el epicentro del negocio no está al sur, y mucho menos en Venezuela, sino en Estados Unidos.
El proyecto audiovisual La verdad sobre el cartel más grande de América, producido por el analista en comunicación y diplomacia digital Carlos González Penalva, propone un giro incómodo: el epicentro del negocio no está al sur, y mucho menos en Venezuela, sino en Estados Unidos.
“Sin resolver el problema allí, no se resuelve el negocio mundial de la droga”. La frase, de diplomático Carlos F. de Cossío y coincidente con recientes declaraciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sirve como pórtico del documental La verdad sobre el cartel más grande de América. La pieza —de tono sobrio y periodístico— sostiene una tesis tan simple como disruptiva: el mayor “cartel” del continente no es una organización clandestina ubicada en la selva venezolana, sino un sistema doméstico en Estados Unidos que combina demanda masiva, producción interna (legal e ilegal) y una gran lavandería financiera.
Carlos González Penalva arma su relato a partir de fuentes oficiales y multilaterales: evaluaciones anuales de la DEA (NDTA 2024–2025), el World Drug Report 2025 de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el European Drug Report 2025. Con esa base, deshace algunos lugares comunes. Primero, demuestra que la oferta de cannabis estadounidense es hoy un mercado maduro, con un “doble carril” legal/ilegal que se retroalimenta y con potencias de THC inéditas. Segundo, expone que la epidemia de sintéticos (fentanilo y metanfetaminas) “nace en casa”: el tableteo, el corte y la distribución minorista se realizan en el propio territorio estadounidense, impulsados por equipamiento adquirido en línea y camuflados en la estética farmacéutica de las pastillas de receta.
Un tercer bloque profundiza en el corazón del blanqueo: criptoactivos y pasarelas fintech, TBML/BMPE (lavado comercial mediante facturas) e inmobiliario all-cash a través de sociedades y trusts. El argumento es claro: sin esa “lavadora” —ubicada donde están los clientes, los activos y las cuentas— no hay cartel que sostener. Los videos documentales evitan la estridencia y explican cómo circula el dinero y por qué el enforcement estadounidense choca con límites estructurales.
El film también contrasta datos y relato en el capítulo dedicado al llamado “Cartel de los Soles”. Allí, el equipo muestra que los NDTA no mapean esa organización como amenaza central (a diferencia de Sinaloa o Jalisco, que sí aparecen con detalle), mientras que informes de ONU y UE no citan a Venezuela como productor ni corredor principal de cocaína. A partir de literatura periodística y académica —entre ella, el libro El mito del “Cartel de los Soles”, de Fernando Casado— el documental sostiene que estamos ante una ingeniería de la narrativa: etiquetas y sanciones que sirven a agendas geopolíticas, no a la evidencia empírica.
El “caso Fort Bragg” funciona como estudio particular para aterrizar la tesis. La base de operaciones especiales estadounidense aparece en investigaciones periodísticas como un nodo doméstico donde confluyen consumo, redes de distribución y muertes violentas, con episodios que involucran a personal militar. Este ejemplo no pretende generalizar a las fuerzas armadas, pero sí romper la externalización: el problema opera en casa y convive con zonas de impunidad.
En el frente de las rutas, la película subraya la “autopista del Pacífico” (Pacífico colombiano y ecuatoriano hacia Centroamérica y México) como el gran corredor hacia el norte, una franja bajo vigilancia y coordinación estadounidense donde, pese a interdicciones récord, el flujo se mantiene. En Europa, el foco se desplaza a los puertos y cadenas logísticas: grandes incautaciones en España, Bélgica o Países Bajos confirman que la cocaína viaja en contenedores comerciales y que Ecuador se ha convertido en plataforma clave de salida.
El cierre es programático y directo. Si Estados Unidos quisiera “atacar a su mayor cartel”, debería reducir la demanda con políticas de salud pública, regular el cannabis con criterios sanitarios y de trazabilidad, cerrar de verdad las válvulas del lavado (cripto, inmobiliario, banca) y revisar su diplomacia de la droga, hoy más útil para proyectar poder que para salvar vidas. “No es una redada en la selva; es una cirugía en Wall Street, en los puertos y en los suburbios”, sentencia la voz en off.
La verdad sobre el cartel más grande de América no busca escándalo, sino reordenar el mapa: colocar el centro de gravedad donde lo ubican los datos y las estadísticas sanitarias. Con una realización sobria, apoyada en testimonios y documentos, el documental invita a discutir políticas públicas con evidencia y a mirar —aunque incomode— hacia el cartel del Norte.
En video, más detalles
Otros artículos del autor:
- EEUU declara la vuelta de una Doctrina Monroe que nunca llegó a irse del todo
- El cubano loco obsesionado con México
- Declaración del Gobierno Revolucionario: Cuba condena y denuncia nueva escalada del cerco económico de Estados Unidos
- Sheinbaum: Para México la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables
- Lula advierte que una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria

