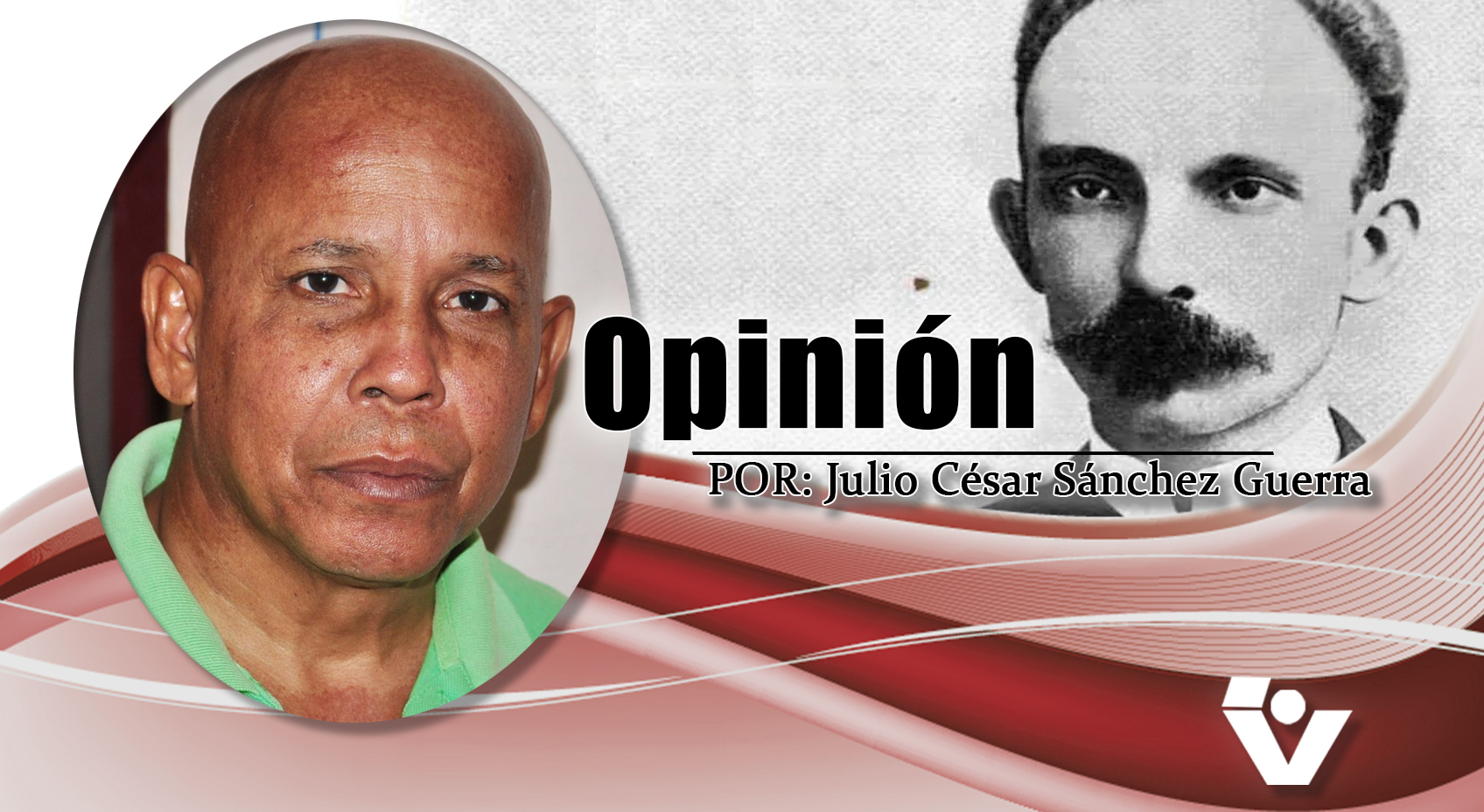
En la noche del domingo 19 de mayo de 1895, hay un silencio extraño en el campamento de Máximo Gómez; ya no se escucha la palabra de Martí, no hay una vela encendida para que él escriba en su diario de campaña, o redacte alguna circular, o escriba una carta a María Mantilla. En la noche, el cadáver, en poder de los españoles, reposa bajo un jobo o algún ramaje sin nombre.
Se lo llevan como trofeo de guerra, amarrado a lomo de caballo lo llevan; y en horas tempranas del lunes 20 de mayo, llegan a Remanganaguas. Lo despojan de prendas y dinero; trae entre los documentos, una carta inconclusa a Manuel Mercado; una fotografía de María, su hija querida; el reloj, cortaplumas, leontina, una escarapela, el pañuelo, un anillo de hierro con la palabra Cuba; el revólver que le regala Panchito Gómez Toro, y que recogen los hombres de Sandoval en el lugar de la caída. Con el dinero, compran los españoles ron y tabacos. Y se reparten los vestidos, como un Cristo roto.
En el cementerio abren una fosa, y lo entierran; le dejan caer encima el cuerpo de Joaquín Ortiz Galileo, un español muerto en el combarte; se funden en la tierra, un hijo de España y un hijo de Cuba.
Bajo una fina llovizna lo entierran cuando las agujas del reloj merodean las tres de la tarde. Sin camisa ni zapatos lo entierran, sin ataúd, a tierra pelada, tan lejos de Nueva York donde había recibido el calor y los afectos de la familia de Carmen Mijares; tan lejos de La Habana, donde su madre Leonor, termina por oír la noticia de su muerte, y llora con los ciegos ojos de una anciana.
Las autoridades españolas necesitan tener la certeza de que el hombre enterrado en Remanganaguas es José Martí. Es designado el médico Pablo Valencia Forns para realizar la exhumación y preparación del cuerpo.
Buscan la fosa y las cuatro piedras que forman la cruz sobre la tierra mojada. Es el 23 de mayo de 1895, a las siete de la noche, y ante la luz parpadeante de las velas, el cuerpo está listo; el corazón y las vísceras quedan en Remanganaguas.
La sangre de las heridas del combate del domingo, ya se secan sobre la tierra de Dos Ríos, o dentro del pomo con tierra untada en sangre y que recoge en el lugar de la caída, el campesino Rosalía Pacheco.
Dos carpinteros preparan el ataúd de cedro que cuesta ocho pesos; y se llevan a Martí, hasta Santiago, para probar al mundo que ha muerto el organizador de la guerra. Tres días después, entran a la ciudad, y al siguiente, es enterrado en el nicho 134 de la galería sur del cementerio de Santa Ifigenia.
El oficial español, Ximénez de Sandoval, dice unas palabras de despedida ante los restos mortales; tal gesto no se repite en toda la historia de la guerra; el español es masón, como el hombre que allí entierran. Cinco veces enterrarían a José Martí, hasta llegar al entierro popular del 30 de junio de 1951.
El camino de su muerte está lleno de resurrección; la muerte no lo mata, ni el fango le apaga la mirada; ni el mármol calla su voz; por eso, ante el héroe hay que ir como quien va a la casa alegre y sagrada del muerto-vivo.
Con Martí, no hay fechas de ocasión, ni discursos vacíos de dolor y de manos rotas, ni arengas a destiempo. Su biografía es la completez de un hombre que nos invita a la piedad, y a dar pelea por la dignidad de todos los hombres.
A Martí, mírale bien los ojos en la fotografía de Kingston, en Jamaica; y piensa que bajo la tierra de Remanganaguas, hay un corazón que late en la raíz ancestral del evangelio.
(*) Colaborador
Otros artículos del autor:
- None Found

